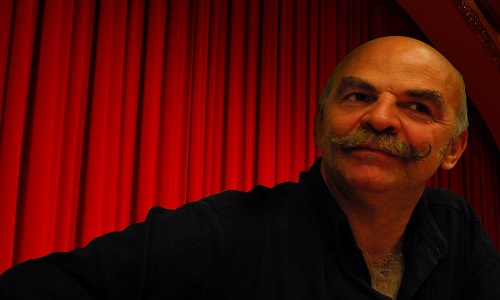Viaje a los recuerdos del paladar
- Periodista:
- Martín Caparrós
- Publicada en:
- Fecha de la publicación:
- País de la publicación:
Raro gesto patriótico o, dicho de otro modo: la aceptación de que, por más que me resista, tengo patria. Decir tengo una patria es decir pertenezco, soy parte de, hay cuarenta millones con los que comparto algo. Decir tengo una patria es humillante: es asociarse al mismo club de tanta gente despreciable, tanta tonta, tanta que no me importa ni un poquito; decir tengo una patria es aceptar que el azar de haber nacido dentro de ciertos límites geográficos me hace común -me mancomuna, me comunica, me comuniza, me comulga- con todos los que sufrieron ese mismo azar, los compatriotas; decir tengo una patria es suponer que ese pobre mérito geográfico define por encima de tantas afinidades electivas; decir tengo una patria es resignarse a ese lugar común que cada sociedad quiere cultivar en sus integrantes para disimular las indisimulables diferencias: yo te jodo la vida pero cantamos el mismo himno, yo te exploto hasta los huesos pero gritamos los mismos goles, yo te tiro con mi calibre más pesado pero una tierra nos hermana. Decir tengo una patria es decir tantas cosas que no querría decir nunca, y lo realmente humillante es que la patria sí es una maquinaria que funciona: que ahora, tan cerca de entregar mis intestinos, se me ocurrió un asado -y el asado, es obvio, es la Argentina.
-¡Patria es la tierra donde se ha nacido...!
-Ah, perdón. Y yo que creía que era el refugio de los canallas.
Cómo me gustaría no tener nada que ver con la Argentina o, por lo menos, tener que ver sólo lo que quisiera, sin caer sin querer en el asado. Porque seguramente detestaría pertenecer a cualquier patria pero no detesto pertenecer a cualquier patria: detesto pertenecer a este país que supimos degradar tan cuidadosamente, deshacer tan cuidadosamente, transformar tan cuidadosamente en un lugar donde casi nada de lo que me gusta tiene su lugar: donde la chabacanería tiene tanto lugar, la pequeñez tanto lugar, la mezquindad tanto lugar, la estrechez de miras, el chauvinismo, la incultura, la cobardía, la miseria personal tanto lugar. El lugar que el asado define.
Patria es la tierra
Patria es la tierra
Patria es la tierra
Patria es la tierra donde se ha comido, decía el sonetero atrancado en un verso.
¿O aquella que te come, sarcófaga insaciable?
Creo que la primera vez que supe que la comida es una patria fue mirando la baba de mi abuelo Zeide, su vodka, sus anchoas. Mi abuelo Zeide era mi bisabuelo, había nacido en Rusia, estaba centenario, y habría sido difícil aplicarle el calificativo de canalla: canalla significa algo más activo, más amenazador que mi abuelo Abuelo -Zeide significa abuelo en iddisch-, postrado en una cama desde que yo lo recordaba. Mi abuelo Zeide, abuelo Abuelo, el abuelo al cuadrado, el überchozno, tuvo dos vidas: la primera sucedió en Ucrania, algún shtetl más o menos perdido en la planicie fría, en pleno siglo XIX -entre 1860 y 1905. La segunda, cuando decidió escaparse de los pogroms o del servicio militar o -mitología familiar- de la ira de su padre viudo porque la mujer que le llevaba para segunda esposa se le congeló en aquel carro descubierto, fue en la Argentina y en el siglo XX: de hecho, vivió hasta los ciento y algo de años, pero se le fueron los últimos diez en una cama, mal afeitado, sin dientes, rebosante de huesos y de baba.
Mi abuelo Zeide se pasó su vida argentina fabricando muebles y una punta de hijos, y los relatos hablan de un señor bastante complicado -duro, autoritario, tan pagado de sus propios valores- pero yo nunca pude imaginarlo así: la vejez, la extrema decadencia bañan a las personas en una aureola de bondad perfectamente inmerecida y, para colmo, retroactiva. Es muy difícil imaginar que un viejecito, un anciano, un abuelo, haya sido lo que suelen ser los hombres -y mujeres. Hacerse viejo es un salto cualitativo: dejar de ser una persona para volverse un espejo de penas y temores, de una bondad genérica imposible. Por eso es tan complicado condenar a antiguos jerarcas nazis o militares argentinos o jmeres camboyanos: si alguien sobrevive treinta o cuarenta años a sus crímenes se convierte en otro -en un anciano- y cualquier castigo parece una injusticia. Mi abuelo Zeide, de todas formas, no debía ser tan duro: sólo un señor que engañó a un par de clientes, odió a los socialistas y crió a su parva de hijos con un puño de acero y las ideas muy claras sobre las diferencias entre chicos y chicas: los muchachos tenían sus privilegios, las muchachas sus obligaciones.
Pero nada de eso aparecía cuando me llevaban a verlo -seis, siete años- y me paraban frente a esa imagen del horror hundida en una cama. Era peor: querían que me sentara en esa cama. Yo me resistía, pero aceptaba acercarle la botella de vodka, un vaso y el platito con anchoas, y el esqueleto con la barba me hablaba en un idioma extraño y me sonreía como si pudiera. Entonces mi abuela Rosita me explicaba que su querido padre -que se había resistido con uñas y dientes a que ella hiciera lo que quería en la vida- hablaba el iddisch de cuando era chico en su pueblito de Ucrania y su papá, el rabino -he conocido pocos judíos de orígenes inciertos que no se jacten de un ancestro rabino-, le daba anchoas en ciertas fechas señaladas. ¿Estas anchoas? No, cómo van a ser éstas, decía mi abuela Rosita, y se reía. Ah, y si no eran éstas qué le importa. Ya vas a entender, me decía, y yo esperaba que me dijera cuándo. Yo ya iba a entender, me decía: la maldición de la abuela Rosita y su padre cadáver me sigue amenazando: yo, alguna vez, voy a entender. Por suerte la maldición es doble: voy a entender, y entender es un verbo que se conjuga en futuro. Yo era el que alguna vez iba a entender. Ojalá pudiera seguir siéndolo: cuando entendí -aquel día, en aquel colectivo, en la avenida de rebajas- lo único que realmente entendí en mi vida, todo fue tan oscuro.
Pero entonces no entendía y, pasado el susto -cuando por fin me dejaban salir de aquella pieza-, yo decía que alguna vez quería ser como él: pasarme la vida en una cama leyendo novelitas y comiendo anchoas. Mi abuelo Abuelo fue, sin ninguna intención, mi gran lección -tan desaprovechada- del sacrosanto derecho a la pereza.
Si por lo menos hubiera aprendido -aprendido, de verdad entendido- la pereza.
El asado es la pereza hecha comida -y la pereza, a veces, produce grandes obras. Sobre todo cuando, como en el caso del asado, está asociada a la riqueza, el despilfarro: si no hubiera habido tanta vaca suelta -tanta riqueza sin patrón- en la pampa argentina a nadie se le habría ocurrido desperdiciar su carne como la desperdicia cada asado. Cualquier cultura más o menos desarrollada ha entendido que sus recursos son finitos y que, por eso, debe engañar la finitud estirando los límites. O, mejor dicho: una cultura se desarrolla cuando entiende que sus recursos son finitos y que debe engañar la finitud. Lo hicieron cuando inventaron vidas más allá de la muerte, lo hicieron cuando fabricaron familias y linajes para que tal o cual sangre supuestamente perdurara, lo hacen cuando suponen supervivencias en un cuadro o un libro, cuando inventan una patria para creer que hay algo más allá de cada vida. La cultura son los esfuerzos por engañar la finitud de todo: es lo que hacemos -un ejemplo menor- al cocinar: para aumentar ese cacho de carne lo aderezamos con salsas, lo combinamos con harinas y verduras, lo alargamos con acompañamientos. Es el origen de las grandes gastronomías: los trucos para conseguir que un trozo de animal disimule su sabor más o menos rancio y alcance para más personas, más comidas. Los gauchos asadores no lo necesitaban ni podían hacerlo: la provisión de carne parecía infinita, su paciencia y sus recursos culinarios perfectamente limitados.
Eso es nuestra cultura: un grado cero. El asado es el grado cero de la cocina, su primer escalón: poner un trozo al fuego. Me gusta imaginar la gastronomía como un largo viaje o como una escalera; quizá deba aceptar que en esta historia sí creo en el progreso o algo así: primero, los dientes de esos brutos peludos pitecántropos medio hombres desagarrando un animal que se encontraron muerto o, ya más adelante, que pudieron cazar porque iban aprendiendo a usar como herramientas -llamemos herramientas a las armas- unos palos, las piedras. Después, mucho después -cientos de miles, millones de años después, un proceso eterno que, como todos, debe haber sucedido realmente en un segundo-, a alguien se le fue ocurriendo o descubrió que podía aplicarle a ese cacho de carne, a ese trozo de planta, algún recurso para vencer la podredumbre: primero sería el sol para secarlo, algún día la sal para conservarlo y, en algún momento, por un azar inconcebible, el fuego. La comida en el fuego fue un cambio memorable.
Pero el principio seguía siendo el mismo: un cacho de algo modificado por un recurso externo. Supongo que el gran salto llegó cuando a alguno se le fue ocurriendo o descubrió que podía juntar trozos distintos: el pedazo de carne con aquel tubérculo, el pescado recién pescado con esas hierbas de la orilla. Experimentarían, probarían, armarían recipientes, descubrirían que hay otras formas de cocer los alimentos, y entenderían que la cocina es, antes que nada, un arte de la combinación: que, contra cualquier idea de pureza, la cocina es la mezcla.
El asado, nuestra comida patria, nunca llegó a ese punto.
Todo lo cual sería muy interesante y muy coherente si no fuera porque el asado es delicioso. Puede ser -es, como todos- un sabor adquirido, años y años de pensar que ciertas ocasiones especiales merecen un asado, el asado como cima de nuestros encuentros comestibles. Pero también es cierto que esas carnes grasas lamidas por el fuego de leña tienen algo que va más allá de patrias o culturas -¿o será precisamente la cultura patria la que me hace pensar eso?
No hay forma de saberlo: ese bocado primitivo, pregastronómico, ligeramente pitecántropo, es parte de mí y me hace, penosamente, parte de nosotros.
El asado es un acto de arrebato: allí vacas, yo acá, las corro, enlazo una, la derribo, degüello, la destrozo: me como un cacho de ese animal apenas muerto. En cada asado, todavía -entre los humos de un asado-, flota ese aire de comida vehemente, de apropiación e ímpetu; me gusta del asado que no supone -míticamente no supone- una sociedad organizada, un proceso de producción, la colaboración entre personas, la paciencia del trabajador: es la salvajería de un hombre que decide apoderarse de eso que anda por ahí para comérselo, porque en ese momento tuvo hambre y el resto qué le importa. Me gusta del asado ese rasgo argentino que nos hace mejores y peores: carne chorreando que apenas chamuscamos, un deseo inmediatamente satisfecho. Un deseo -que imaginamos- inmediatamente satisfecho.
Pero el asado también es un aprendizaje de los límites, un caso extremo de esa enseñanza que cocinar siempre supone: cuando uno pone un cacho de carne sobre el fuego pierde cierto control. Con la carne en el fuego puedo poner más brasas, avivarlas, acercar o alejar la parrilla de esas brasas pero no mucho más: un asado -cualquier situación en la cocina- te enseña que no hay forma de acelerar o demorar el tiempo. Lo intentan con microondas, ollas de presión, máquinas tontas; el resultado suele ser una desgracia fofa. Cocinar te impone la evidencia de que hay un tiempo exterior, y que no hay modo de saltárselo -y asar, donde las variables son muy pocas, lo muestra tan preciso. También por eso, decía, me gusta cocinar: porque te pone en tu lugar.
El asado, supongo, es la razón por la cual cuando pienso en carne de persona nunca pienso en cocerla, nunca pienso en los cortes. Nunca un bife, una nalga, una molleja: mi culpa o mi confusión me impiden ir más allá de un trocito de carne innominada, cruda, como si ese ejercicio extremo de conocer nuestro sabor fuera a ser arruinado por el fuego. Como si el fuego confundiera: como si la cultura confundiera. Como si el sabor de la carne de persona tuviera que llegar pura a una persona: sin cultura -cocina- de por medio.
Me gustaría hacer un asado; no creo que lo haga. Para empezar, un asado es un hecho colectivo. Beber solo tiene mala prensa y cierta tendencia a la melancolía; asar solo, para uno solo, sería la peor de las tristezas argentinas -casi el tango. El asado es nuestra versión de la comida como encuentro: misa, hecatombe, última cena, mesa común de Esparta, festín nupcial, almuerzo de trabajo. ¿A quién se le ocurrió que comer es una actividad que debe compartirse? ¿Cuándo habrán empezado los ancestros monos a reunirse en lugar de dispersarse para morder cada cual su trozo en los rincones? ¿Cómo fue que supusimos que una actividad absolutamente social, que necesita por definición la compañía -digo el sexo-, tiene que ser aislada y la comida, que enfrenta a una persona con sus solas tripas, merece y necesita la exposición a otros? ¿Cuándo las bases de semejante confusión fueron sentadas?
No tengo ganas de invitar a nadie. Tendría que llamar a tres o cuatro amigos de esos viejos, que veo de vez en cuando, y justificar una invitación así de súbita y después si acaso explicar cosas -explicarles que la máquina médica- o callar con el ruido continuo de lo que estoy callando. Hablar suele ser muy molesto; callar es más brutal: tener todo el tiempo en la cabeza ciertas palabras, guardarlas, vigilarlas, verlas amontonarse turbulentas. Pero, además, tengo miedo de la sensación que un asado me podría dejar: la carne que sobrara, al día siguiente, desinflada. ¿Qué es eso que las carnes -cocinadas o vivas- pierden con el tiempo? ¿Por qué un vacío en la parrilla se infla, como se inflan las tetas de una mujer reciente, y al día siguiente o a la siguiente década ese vacío y las tetas -el cuadril y las nalgas, la colita y los pómulos, pesceto y bajo vientre- se hunden, pierden lo elástico, lo adelantado, lo que nos hemos acostumbrado a pensar como vivo, ese modo en que la materia -los cuerpos, los trozos de los cuerpos- ocupa más espacio que el que le corresponde? Como si la muerte -el principio de los trabajos de la muerte- consistiera en aceptar que el espacio va a recuperar sus espacios y empezáramos por devolverle esos veinte centímetros cúbicos de más que le ocupamos por un tiempo. Como si la carne empezara a retraerse por respeto o por miedo, para emprender su desbandada.
En la parrilla el proceso se acelera: la carne se hincha con el fuego y se deshincha al rato, con el desdén y el frío y el olvido. En las personas es más largo: empieza a hincharse chiquititos, culmina con lo que solemos llamar la juventud y de ahí en más decrece: el cuerpo retrocede, se empobrece, lo cual podría ofrecer una explicación o incluso una justificación física del triunfo de los jóvenes. Esta sociedad prioriza lo físico sobre lo espiritual: el momento en que el físico de una persona ocupa más lugar físico debe ser el mejor; no quedan dudas. ¿Cómo van a imponerse un hombre, una mujer cuyos cuerpos están en retirada?
No podría soportar, en estos días de espera, la idea de un asado con amigos. Y un asado no es -nunca ha sido- una comida para dos personas.
Nostalgia,
pura nostalgia de la horda.